







Mc 3, 13-19
Jesús subió al monte y llamó a los que Él quiso; y vinieron donde Él. Instituyó Doce, para que estuvieran con Él, y para enviarlos a predicar con poder de expulsar los demonios. Instituyó a los Doce y puso a Simón el nombre de Pedro; a Santiago el de Zebedeo y a Juan, el hermano de Santiago, a quienes puso por nombre Boanerges, es decir, hijos del trueno; a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Tadeo, Simón el Cananeo y Judas Iscariote, el mismo que le entregó.
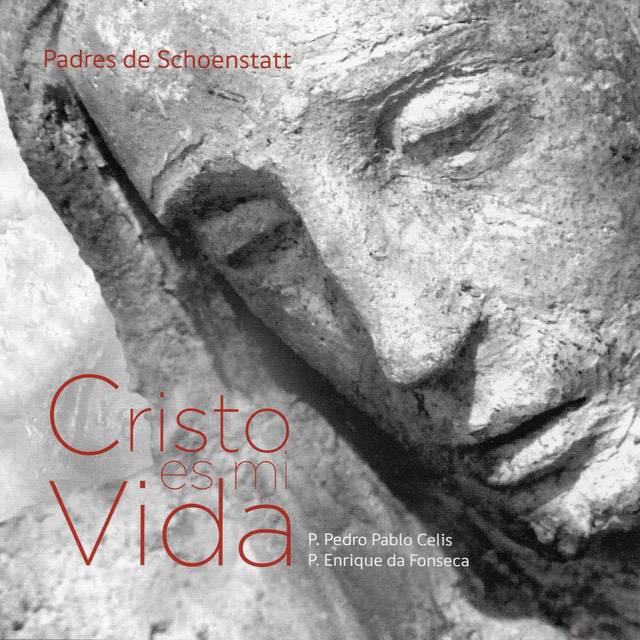

Llamada
Ahí estás, Jesús, pasando por nuestras calles. Saliéndonos al encuentro desde tantos lugares inesperados. En el semáforo, en la oficina, en las aulas, en una cafetería… Te asomas cada día a la pantalla de nuestro ordenador, en forma de canción, de poema, de testimonio. Nos llamas, en las noticias, que llegan a diario, hablando de amor, de guerra, de necesidades, de sueños, de pecado, de resurrección. Eres grito, y dices nuestros nombres, mi nombre: Juan, Pablo, Elisa, Javier, Marta, Alberto, Leyre, José, Andrea… y en tu voz hay urgencia, y cariño, y la convicción de que quieres ofrecerme lo mejor para la vida: un sentido, una causa, y mucha gente con la que compartirla.
Y me dices: «Sígueme». Y yo quiero seguirte, aunque no siempre sé cómo. Seguirte en la forma en que gasto el tiempo. Seguirte, al buscar espacios donde escuchar tu palabra o compartir tu mesa. Seguirte, compartiendo el camino con otros que también te siguen. Seguirte, con la toalla ceñida a la cintura, para servir, como tú. Seguirte, haciendo del amor, tu amor, mi única bandera…